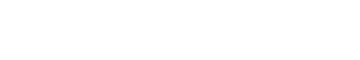10 de diciembre: Eulalia de Mérida y las nieblas de la mártir
Santa Eulalia, por John William Waterhouse, 1885. Wikipedia, imagen de Dominio público.
Con independencia de las creencias religiosas -o no creencias- de cada cual, hoy queremos traer a la memoria a una joven que nos precedió en el tiempo en este mismo espacio en el que actualmente vivimos. Extremadura no se llamaba Extremadura, ni existía como tal. Pero Mérida sí era Mérida, aunque se denominara Avgvsta Emerita, y era capital –como lo es hoy-, no de una Comunidad Autónoma, sino de la provincia Lvsitania y de la diócesis Hispaniarvm.
Esa ciudad fue la cuna de una niña, cuyo nombre verdadero desconocemos; si bien por todos es identificada desde hace más de 1700 años como Eulalia. Nacida en una familia patricia, todos los miembros de su casa guardaban en secreto sus creencias cristianas por miedo a ser castigados con la incautación de sus bienes, la prisión y la pena de muerte en caso de ser descubiertos y negarse a apostatar de su fe. Corría el vigésimo año del mandato del emperador Diocleciano, quien había dictado una serie de decretos por los que se perseguían a los cristianos que se negaran a reconocerle como un dios en la Tierra.
La piadosa tradición y unos versos escritos por el poeta hispanorromano Prudencio (348-410 d.C.), nos relatan que el padre de Eulalia decidió llevarse a toda la familia desde su domicilio, ubicado seguramente en una domvs emeritense, hasta una villa que poseían a las afueras de la ciudad, a varios milia passvvm de distancia. El objetivo era evitar que Eulalia, que había mostrado su indignación por leyes tan injustas, se metiera en algún problema y, con ella, el resto de familiares.
Sin embargo, el plan del pater familias no salió como se esperaba. Eulalia abandonó la casa de campo durante la madrugada y desanduvo el camino hecho tiempo atrás. Imaginémonos a una chica de 12 años caminando decidida, haciendo frente a la brisa frígida de diciembre, con paso firme sobre las grandes lajas de piedra del pavimentvm de una de las calzadas que conducían a la colonia. De compañeras llevaba a las recias y sobrias encinas que, majestuosas, recortaban sus amplias copas sobre el firmamento estrellado.
Al alba, Eulalia se hallaba ante una de las portadas de la muralla que protegía y ensalzaba a la vrbs, que todavía dormía abrazada por el Anas y el Barraecas. Atravesó el arco de entrada, triunfante; aunque, quizás, nadie se percató. Ni siquiera, tal vez, los guardias apostados en el lugar. De seguro, las puertas estaban abiertas y a los responsables de la vigilancia les debieran varios salarios; por eso, harían la vista gorda.
No sabemos quién era espejo de quién, si Eulalia de la aurora o ésta de la faz de nuestra joven. Lo cierto es que ambas mostraban sus rostros del color de la rosa y la púrpura.
Eulalia enfiló el Cardvs, o tal vez el Decumanvs, o tal vez ambos en algún momento u otro. Lo que es indubitable es que se dirigió a uno de los foros, casi con toda seguridad al forvm provincialis, por ser el lugar donde se trataban los asuntos de la provincia y se erigía el templvm imperalis, mandado levantar por el imperator Tiberio, para que la ciudadanía romana adorara como dioses a quienes dirigían los destinos del imperivm.
Entrando en la sede de la gobernación provincial, Eulalia logró ser conducida ante el praeses y, situada frente a él, le hizo saber su rechazo y oposición a las leyes decretadas por el emperador Diocleciano. La tradición y el poema de Prudencio nos ofrecen un diálogo entre el gobernador y nuestra protopaisana. Lo que debió quedar claro es que nuestra muchacha no estaba dispuesta a aceptar unas normas que, aunque legales, eran ilegítimas por injustas. Fue por eso que, porque se expresaría alto y claro, se ganó el sobrenombre de Eulalia, “la que bien habla”.
Parece ser que, al principio, nadie la tomó en serio; total era una mujer y una cría -debieron pensar el magistrado y sus varoniles subordinados allí presentes-. Pero su insistencia en defender sus ideales frente a la arbitrariedad de algunas leyes y la tiranía del emperador y sus delegados, finalmente la condujo al castigo físico y la muerte. Las hagiografías relatan varios tipos de torturas: garfios de hierro que le rasgaron sus carnes, aplicación de sal en las heridas, antorchas encendidas, paseo por las calles de la ciudad para mostrar su desnudez y crucifixión en el campo de suplicio, situado extramuros de la ciudad.
Según versiones del vulgo, cuando Eulalia fue sacada desnuda ante la mirada pública, una misteriosa niebla cubrió la ciudad para salvar el pudor de la joven y, en el momento de exhalar por última vez, su hálito subió hacia el cielo en forma de paloma. Su cuerpo maltratado quedó abandonado como un despojo. Entonces, cuentan las historias, una nevada lo cubrió con una blanquísima túnica de copos helados. Era el 10 de diciembre del año 304 d. C.
Poco tiempo después, en el 313, otro emperador –Constantino-, promulgó el Edicto de Milán. Se estableció la libertad religiosa en todo el imperio y se puso fin a las persecuciones dirigidas por las autoridades contra los cristianos y otras minorías consideradas subversivas. Pasados setenta años desde la muerte de Eulalia, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano.
Sea como fuere, nuestra protagonista se ganó la fama de la inmortalidad. Para la Iglesia es una santa, virgen y mártir; para la Historia, el prototipo de una mujer que luchó por su dignidad en una época de profunda crisis política, económica y social.
¡Ah! Y una curiosidad: como recuerdo de tal heroína, desde entonces por estas fechas, la más que bimilenaria Mérida y todas las vegas del vetusto Guadiana se visten con un nebuloso manto que, en ocasiones, se adhiere vaporoso y húmedo sobre la parda piel de nuestra tierra.
Eduardo Moreno García.